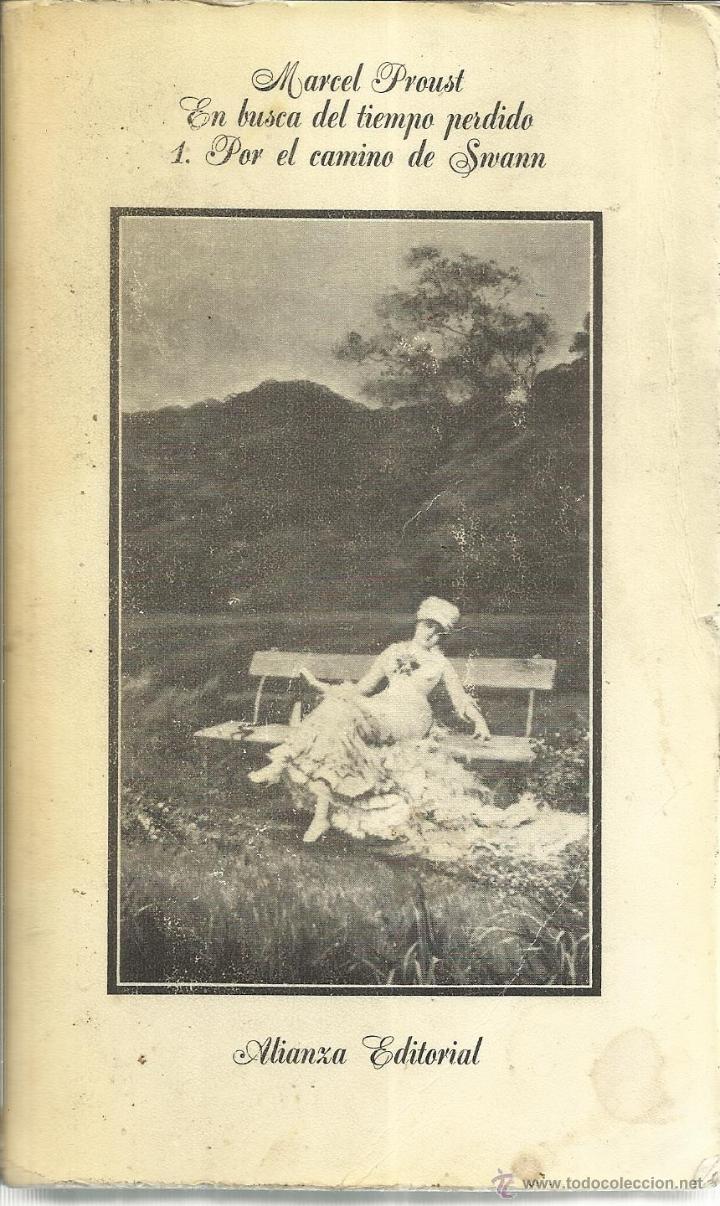 Acabo de terminar de leer Por el camino de Swann, primer volumen
de En busca del tiempo perdido, de Proust. Hay lecturas que olvidas y
otras que te acompañan toda la vida. Pero aun entre estas últimas cabe muchos
distingos: están las de iniciación y las reveladoras; están las que pusieron
nombre a emociones apenas intuidas; están las que aportaron frases, imágenes,
argumentos fundacionales; están las que me hicieron feliz y las que me ayudaron
a aguantar; están las que me motivaron a ser y las que me avisaron de los
peligros de ser demasiado; están las que me hicieron soñar. Pero aun entre
todas estas cabe distinguir un puñado que lograron algo más, algo increíble,
extraordinario: hacerme creer que no estaba solo.
Acabo de terminar de leer Por el camino de Swann, primer volumen
de En busca del tiempo perdido, de Proust. Hay lecturas que olvidas y
otras que te acompañan toda la vida. Pero aun entre estas últimas cabe muchos
distingos: están las de iniciación y las reveladoras; están las que pusieron
nombre a emociones apenas intuidas; están las que aportaron frases, imágenes,
argumentos fundacionales; están las que me hicieron feliz y las que me ayudaron
a aguantar; están las que me motivaron a ser y las que me avisaron de los
peligros de ser demasiado; están las que me hicieron soñar. Pero aun entre
todas estas cabe distinguir un puñado que lograron algo más, algo increíble,
extraordinario: hacerme creer que no estaba solo.
Al leer Por
el camino de Swann desde el otro lado de la vida me he dado cuenta de que
en aquellos tiempos me enamoré del pequeño Marcel, pero no de Swann. Hoy, sin
embargo, he visto en Swann un camarada, posiblemente un amigo. Y he entendido
al narrador que revisa melancólicamente su existencia, que desgrana con
minuciosidad de orfebre o cirujano sus recuerdos en un intento patético de
comprender y de fijar, de capturar
aquellos tiempos en palabras y frases.
Hace treinta seis años, al leer sobre ese
niño bien que lo miraba todo con un detalle enfermizo y que sufría cada uno de
los instantes de los días que preveía que su madre no iba a darle el beso de
buenas noches, supe que no estaba solo. Hoy, al leer las penas de Swann, me
asombro de lo poco que aprendí de su lectura y me lamento de los dolores que me
hubiese evitado si hubiese leído su historia como si fuese un manual para la
vida o si, mejor aún, le hubiese tenido como amigo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario